Por Jack Farfán Cedrón**
Cuando a James Joyce, en una reunión de celebridades se le acercó una admiradora para elogiarlo con un “quién pudiera besar esas manos”, éste le contesta, socarronamente: “señora mía, estas manos no sólo han escrito bellas páginas”.
Aquel pasaje que revela que mientras sus personajes discurrían, en tanto él se limaba las uñas, nos deja implícitos en su narrativa omnisciente, que ya en Dublineses exploraba las profundidades mentales, que muchos han tildado de corte dadaísta y acaso, como Aldington, lo tachó con una serie de caos y de sentimientos parciales, frase citada en “Orden y mito”, por T.S. Eliot, y recientemente traducida en el n° 58 de la revista Casa del Tiempo:
“Más aún, digo que cuando Joyce se vale de sus maravillosos dones para malquistarnos con la humanidad, elabora algo falso y un libelo en contra de la propia humanidad”. Inclusive en 2014 un buen-seller de buena fe y de frases trilladas ha tildado al libro de vacuo, inentendible y caótico; y por supuesto, todo el mundo se le fue encima, como se debe.
Joyce, en Ulises, llegó a la cúspide de un dios que se burla a su antojo, de todo cuanto merece la justa diatriba y gozo burlón, en buena medida. Borges lo describe como “alguien muy alegre y conversador”, en una de sus biografías sintéticas (5/2/1937; Emecé, pág. 305-306); padre de dos hijos que gusta de ir a la ópera; que a los nueve años publicó un folleto elegiaco sobre el caudillo Charles Stewart Partner. Que su historia se pierde entre mitologías. Que a los diecisiete años publicó un extenso estudio sobre Henrik Ibsen, en el Fortnightly Review. Lo atrajeron las obras vastas, Shakespeare, Santo Tomás de Aquino, Dante, Homero. Fue a París a estudiar medicina. 1904 fue el año en que se casó con Nora Healy, de Galway, la mujer que lo hizo hombre. Ese año muere su madre y juró forjar un libro perdurable con las tres armas que le quedaban: “el silencio, el destierro y la sutileza”; mientras en Europa se destruían por tierra, agua y aire, durante la guerra.
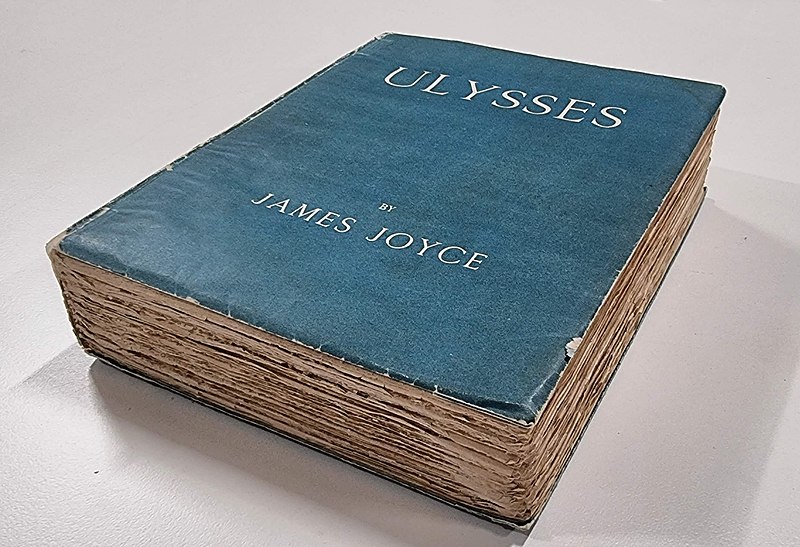
El estudio de Gilbert: Joyce’s Ulysses, 1930, declara la delicada e incomparable música de su prosa, además de sus estrictas y ocultas leyes.
La obra posterior, que iba siendo publicada en revistas, Work in progress, finalmente acuñada como Finnegans Wake, consta de una larga lista de retruécanos en varios idiomas. Ese respeto de Borges por el escritor irlandés, alarma:
“Es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Verbalmente, es quizá el primero. En el Ulises, hay sentencias, hay párrafos, que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare o de Sir Thomas Browne” –culmina el autor de El oro de los tigres.
Igualmente, en “Orden y mito”, el autor de La tierra baldía brillara para la posteridad:
“Considero que este libro es la expresión más importante que ha encontrado nuestra época; es un libro con el que todos estamos en deuda, y del que ninguno de nosotros puede escapar”.
James Joyce (Dublín, 2 de febrero de 1882 – Zúrich, 13 de enero de 1941). Una muerte temprana lo adscribe en su lápida como el escritor irlandés más influyente y acaso renovador de estos, y de imperecederos tiempos. El Ulises le sirvió para olvidar la guerra durante ocho años que duró su escritura. Ni las pataletas de su hija esquizofrénica detenían al genio, que, con mucha paciencia sobrellevaba la doble batalla, la del creador y la del padre juicioso, de inquebrantable paciencia.
Aclamado por una Irlanda católica y nacionalista, a su muerte en 1941, fue ensalzado con justeza, pero no desmitificada, parte de las obscenidades de las que no escapa la mente.
La crítica tiene quinientos años para descifrarlo, si a la oscuridad de Ulises se la considera el estado diurno de un pensamiento latente, y a Finnegans Wake —aún no traducida al español—, la fase de eclipse de su genialidad.

El Ulises no contiene ni un párrafo serio. Las voluminosas páginas bien traducidas por el traductor español José María Valverde, dan cuenta de chistes, parodias, actos burlescos y un sinnúmero de crípticas sentencias, que darían para un diccionario que doble al volumen de setecientas treinta y dos páginas, o lo triplique.
Habrá, en un futuro seguramente próximo, una edición con notas de pie de página que supere las mil, acaso las dos mil páginas.
Para Anthony Burgess, Joyce es un “exiliado por naturaleza”. Escribió para la historia una sola obra teatral, Exiliados (1918); en tanto, paradójicamente, escapaba a Zurich, de París, ante un ataque alemán. Andando sobre cadáveres y explosiones, profanaba una tumba memorable para honra de todos los hombres: el Ulises.
En los libros de Joyce se refleja su natal Dublín; calles y bares con rondas de cerveza Guiness® y buenas conversaciones. La “matriz verde moco”, obsesa, amenazante, monstruo grisáceo explayado en madrugada a lo largo del mar adriático, mar traicionero, sabio.
Cada 16 de junio se fríen riñones de cerdo y se da un paseo por donde recorrió Leopold Bloom: “Poldito”, para Molly, la protagonista del más célebre último capítulo, monólogo interior, surrealista de todos los tiempos, que excava las insondables cavernas de la mente femenina; mientras durante ese paseo, cuyo recorrido por las calles dublinesas, hoy ostenta, plagado de placas con citas del libro, mirando las jugosas nalgas de una señorona, de camino a la carnicería.
En los oficiosos consejos borgeanos, es un error tener como mapa guía otra obra, para tejer la nuestra. Apenas la mención de cada uno de los capítulos de La Odisea basta para pretextar la burla general ante un mundo solemne. La fase de juventud la personifica Stephen Dedalus, que ya en la colección de Dublineses revelaba un instinto mental en sus cuentos, posesivo de mentes que acatan las partituras del flujo de consciencia.
El año de publicación del Ulises emergió al mundo de las obras maestras del siglo pasado La tierra baldía y Trilce (1922), nada gratuitas arquitecturas surrealistas pergeñadas por T.S. Eliot y César Vallejo. No es una coincidencia que los tres autores; ya clásicos, con justeza, sean los más analizados por la crítica y aclamados por millones de lectores.
Joyce, junto con T.S. Eliot o Virginia Wolf, conspira dentro de la corriente modernista, anglosajona, de los baluartes aclamados de la literatura de ruptura, de caos revoluto.
Pero Joyce es aclamado por hacer de Dublín una ciudad arquetipo, cosmopolita, universal, exacerbando con su arte los ideales del hombre, reconocidos en cada inconsciente colectivo de los lectores.
Un Leopold Bloom de humor aguachento y dado, como Sancho, a la filosofía de uso común y a la parafernalia de cantina, con inclinación paternal a un hijo que nunca tuvo, Stephen Dedalus; éste otro, protagonista evolucionado, venido desde Retrato del artista adolescente (1916), es a un Quijote, por así decirlo, snob; algo trasnochado, poeta, recién graduado en letras, aspirante a módica pensión de tía abuela consentidora; dinamizando irónicamente una sobrada conversación en la torre Sandicove, con el seboso Buck Mulligan y Haines, a las ocho de la mañana, mientras se afeitaba.
Ulises, por primera vez publicado en 1922, gracias al infatigable trabajo heroico y editorial de Silvia Beach, propietaria de Shakeaspeare & Company, París. Un arriesgado pero acertado proyecto que no salvaría la incineración de esos galgos de los correos postales, quemando varias veces ediciones del mencionado armatoste, como sucedió con otras obras maestras.
José María Valverde refiere, que para dar luces a los inextricables enigmas existe un diccionario de más de 500 páginas, sólo para alusiones literarias; y si a ello le sumamos, que es posible que Joyce agregara unas dos terceras partes más a la edición en marcha, durante la fase de corrección de pruebas, podría requerirse, de cara a próximas generaciones, una edición corta, resumida, como cabal solución, con miras a su reconocimiento y atenta lectura a posteriores generaciones de androides.
De realizarse una edición castellana que abarque notas de pie de página, explicitación de términos, o chistes y alocuciones, un tanto personales, que oscurecen la versión inglesa al común latinoamericano —acostumbrado al lenguaje de doble sentido de un Cortázar, Fuentes, o a la fraseología mordaz, cinéfila, de un Cabrera Infante—, ésa sería la prueba fehaciente e indubitable de que Ulises consta de un principio y fin en la literatura, presta a bifurcaciones e infinitas variaciones, de, y a cargo de imitadores, replicadores, farsantes y profesores asiduamente dedicados a envejecer en el intento de su estudio, que según Ezra Pound, daría no sólo para una reseña o estudio, sino para un simposio.
El Ulises, como se dijo al principio de este artículo, no tiene una línea seria. En la Carta de París, de Ezra Pound, éste, anota: “… mientras Cervantes satirizaba una sola instancia, la locura o un solo tipo de expresión paródica, Joyce satirizaba al menos setenta y cubre, implícitamente, la totalidad de la historia de la prosa inglesa”.
Aumentarían estos anexos la edición, hasta límites impublicables. Con lo que —no se podría precisar si fue mera intención del autor—, las dos ediciones españolas hasta hoy pioneras y cuasi adaptaciones, dejan a la mente del lector los descubrimientos, las citas, las crípticas frases, los juegos verbales y léxicos, los leitmotivs musicales a lo largo de la obra. Transcripciones periodísticas, variaciones del lenguaje; por momentos, una imitación coloquial de la masa en estado natural y silvestre de efervescencia humana, motivo de guerras interiores que como melodramático hilo conductor, escinden, seres bipolares, estado de corriente alterna y reflujo mental a que la consciencia advierte, es capaz, o sobradamente deifico narrador, desenvolver el creador del torrente humano más cercano a una constelación, que al mundo mismo en que se gestó: Ulises.
En una carta que el autor dublinés le hace a Djuna Barnes en el café Les Deux Magots de París, puede acaso en palabras aproximadas del mismo, sintetizar una frase que nadie se esperaba, si antes de abordar la nave y odisea del Ulises, teme (o conmemora por adelantado) éste, que en adelante su vida no será la misma: “Lo malo es que el público pedirá y encontrará una moraleja en mi libro, o peor, que lo tomará de algún modo serio; y, por mi honor de caballero, no hay en él una sola línea en serio”.
Las referencias homéricas apenas aparecen bajo cada numeración del capítulo. Un lector de Cadmandú o China se puede ubicar fácilmente en el contexto de las bromas o chistes que en el Ulises encuentre, así como la referencia homérica que lo precede.
Valdría, según José María Valverde, adentrase, primero, a obras precedentes: Dublineses (1914), y Retrato del artista adolescente (1916) —éste último traducido a finales de los años 30, por el crítico español Alfonso Donado (Amado Alonso) y que refiere un retrato del propio Joyce cuando joven, en los primeros capítulos; posteriormente, deuteragonista de algunos posteriores capítulos, contrapuesto al mítico autorretrato del propio Joyce, ya corrompido por la madurez: Leopold Bloom.
El “esquema Linati”, enviado por Joyce en 1920, en fluido italiano, en vista de la “complejidad de su novela-monstruo”, comporta una especie de resumen-clave, un esquema, valga la redundancia, sinóptico, en el que hallamos el mapa o esqueleto de la obra, sólo para uso doméstico: Schlagworte, en clave, útil para descifrar la epopeya humana de dieciséis horas de vida; en un principio, escrita como un relato para Dublineses, hacia 1895, en Roma, donde un impúber James Augustine elegiría en una balota, a su héroe mítico, Ulises (versión romanizada del dios griego Odiseo), mientras sus demás compañeros señalaban a un Telémaco, Héctor o Aquiles como heroicos protagonistas de un ensayo encargado muy a la usanza estándar en el Belvedere College, como “Mi héroe favorito”.
La odisea joyceana duraría ocho años de escritura, hazañas sobrellevadas junto a Nora Barnacle, aquella empleada de hotel que lo acompañaría hasta el final de sus días, en medio de una guerra absurda.
Sobrada intención la de Joyce, la de no sólo hacer del Ulises un mito contemporáneo oriundo de Dublín, para postrer paradigma de ciudad y héroe; pero, sin por ello crear un prototipo universal que puede ser inglés o checo: Leopold Bloom; sino, legar también la aventura humana, su propia aventura de palabras.
Para idear esta destellante aventura léxica, con miras a descifrar el subconsciente, tarea titánica; de forma que crea el verdadero fondo apenas diseñado en el interior, se prestaba al hecho descifrador de la trama, un esquema que envió Joyce para sus más allegados, el famoso esquema Linati / Gilbert Gorman, autorizado citarlo por el autor del también críptico Finnegans Wake (1939), parcialmente hasta 1930, año de la aparición de un estudio crítico, con la advertencia de que “los paralelos clásicos modernos deberían situarse en el marco de la exégesis de Gilbert más bien que como parte del plan del propio autor”. Tal recelo para con el esquema se explica, sobradamente:
“Si lo revelara todo inmediatamente, perdería mi inmortalidad. [En Ulises] he metido tantos enigmas y rompecabezas que tendrá atareados a los profesores durante siglos, discutiendo sobre lo que quise decir, y ese es el único modo de asegurarse la inmortalidad”.
El 2 de febrero de 1922 (la Candelaria), el día de su onomástico, Joyce recibe los primeros ejemplares de Ulises, enviados con un maquinista ferroviario. Ya lejana se muestra la imagen del muchacho educado por jesuitas en el colegio Clongowes; a estos ascetas del conocimiento les debe James Augustine Aloysius la disciplina de “reunir un material, ordenarlo y presentarlo” y el legado cristiano (involuntario o no), y como tiro salido por la culata, de la epopeya surrealista (antes que el Dadá, con Tristan Tzara) que subconsciente humano haya trazado por el cisco de la novela experimental; el proyecto más revolucionario de todos los tiempos.
Con premura, John Stanislaus —padre de Joyce—, lo envía a University College de Dublín, donde sería aplaudido por los jesuitas por su brillantez literaria, recibiéndose de Licenciado en Letras. Posteriormente, intentando sin éxito, incurrir en estudios de medicina en París, en 1902, mismo año en que vuelve a retornar a la misma ciudad, so pretexto de vivir de corresponsalías, dictado de clases de inglés, contrariado por lecturas literarias en Sainte Geneviève y la noctámbula manía de recorrer lugares no tan santos, que tomarían eco en el posterior Ulises.
Luego de la muerte de su madre en 1903, un año después, redacta A portrait of the artist, un largo ensayo autobiográfico convertido ulteriormente en una especie de novela, “Stephen Hero”, la que sería el Retrato del artista adolescente propiamente dicho, posteriormente iniciado en 1907 —en el que “desarrolla sus teorías del arte y del lenguaje, fundándolas sobre una quebradura y no sobre un saber”— , a partir de un primer borrador calificado por el propio Joyce, como basura, mientras escribía Dublineses (1914). Stephen Hero, el capítulo remanente en la transformación del Retrato del artista adolescente, sería insertado en el primer capítulo del Ulises.
La publicación del Ulises, novela experimental, pretendía en cada uno de sus capítulos, ser el dínamo de su propia técnica literaria, el artefacto literario autosuficiente, que con anexión del flujo subconsciente o monólogo interior, discurren también capítulos periodísticos, parodias, teatrales, retazos de ensayo científico, imitaciones de estilo interconectados por el punto de vista de sus personajes (aparentemente antojadizo), a lo largo del espacio mental maquinado por su Hacedor, “mientras se limaba las uñas”.
La experimentación con el lenguaje en el Ulises, pleno de simbología, es una zarpa de furia, a veces, contra el nacionalismo, entre otros ataques, a la Iglesia Católica y el Estado, juzgándose de obscenos, aun por sus propios colegas. Así, Virginia Woolf anota que es la obra de “un trabajador que se ha instruido a sí mismo”; más tarde, a unas semanas antes de suicidarse, confiesa en su diario:
“Compré el libro azul y lo leí aquí un verano, creo, con espasmos de maravilla, de descubrimiento, y luego también con largos trechos de intenso aburrimiento…”
El Ulises representa el mito universal, la versión de una Odisea ironizada, que repasa el día dieciséis de Junio de 1904. Recorre la vida de tres hombres de los barrios bajos dublineses: Leopold Bloom, quien sospechaba que Molly le era infiel, y por esto no llegaba a su hogar, y la vida del joven poeta Stephen Dedalus, ya maduro protagonista, de su anterior Retrato del artista adolescente. Catalogado como “un retrato psicológico de nuestro tiempo”, el Ulises también acusa destellos desafiantes al clero.
Los viajes que Joyce, frecuentemente hizo a Suiza, para las sucesivas operaciones oculares que lo dejarían casi ciego al final de sus días, sirven de paso, para que su hija Lucía, fuera tratada de esquizofrenia, por Carl Jung, quien después de leer el Ulises, dedujo también, que la enfermedad era hereditaria.
El sinnúmero de peripecias que ha pasado, la censura, los ataques frente al orden establecido, no han pasado desapercibidos, como los injustos tabús a los que se vio expuesto por esos verdaderos lobos lectores, que conformaban los correos postales, infalibles alarifes de la censura transfronteriza, que no dudaron echar a la hoguera 500 ejemplares, en dos consecutivas oportunidades.
La prosa del Ulises, fresca al tiempo, discurre por la piel de los enfermos de su espíritu que la leen, que se empapan de ella. Permanece tan acuciosa en la memoria colectiva de los hombres, como la verborrea léxica, los juegos verbales, los chistes, muy al modo de ver personal, del autor, desgreñan a críticos a la hora de dar exégesis a toda la mitología, el pastiche, el jardín mixturizado de anotaciones y retruécanos antojadizos, de los que es blanco de parodia, muy frecuente, la prensa dublinesa, en la que Bloom era funcionario.
Y todo el vuelco de información que pone el Sancho irlandés tan malo para narrar como su sentido común casi aproximativo a una paternidad hacia un hijo perdido, Stephen Dedalus, figura larga, enjuta, soñadora y borracha, que pudiera equivaler a un Quijote un poco snob, poeta y estudiante de letras (referencia autobiográfica), un poco la figura ya evolucionada del adolescente del Retrato del artista adolescente, desmitificando al héroe vencido hacia 1650 por las calles de Valladolid, con el sobrado concejo que prodiga la locura de los vientos en molinete del Hidalgo de todos los Ingenios. Un héroe sobre las guardas de sus cuadernos, atando cabos de una historia vil de lo que no quedaba más que sacar partido de una ruina material, más que una conformación (y confirmación) que religa odisea, traducida ésta, como la religión existencial que áridamente riega el mundo sobre el cadáver seco del hombre.
Vemos aquí que tanto científicos como lingüistas afirman lo insondable de su capacidad para traducir los ciclos revolutos en los reinos de la mente.
Umberto Eco matiza aquí: “Jung se daba cuenta de que la esquizofrenia adquiría el valor de una referencia analógica y había que considerarla como una especie de operación “cubista” en la que Joyce, como todo el arte moderno, disolvía la imagen de la realidad en un cuadro ilimitadamente complejo, cuyo tono lo daba la melancolía de la objetividad abstracta. Pero en esta operación […] el escritor no destruye la propia personalidad, como hace el esquizofrénico: encuentra y funda la unidad de su personalidad destruyendo otra cosa. Y esta otra cosa es la imagen clásica del mundo”.
Para Jung —según comentó al padre de Lucía—, los rasgos esquizofrénicos encontrados en una de sus cartas, obedecían al método caótico empleado en el Ulises. En efecto, Joyce no negaba la genialidad heredada a su padre, que a menudo en Lucía se manifestaba en los rasgos limitantes que ocluían la especial clarividencia de la joven, bailando al traqueteo inmutable de la máquina de escribir de su padre, que iba redactando su odisea de locura genialmente lúcida: Lucía. Las cartas que Lucía envió a su padre fueron incineradas por Stephen Joyce, nieto de James Joyce; y en especial, un telegrama que a pedido de Samuel Becket (con quien se distanciara por espacio de tres años, por el rechazo sentimental a su hija Lucía), también fue quemado.
Su vida en París se vio relegada a dar término a su posterior obra, Finnegans Wake (1939), que, harta de las críticas, un día Nora le espeta que debería escribir obras normales que el público entienda. Un poco desanimado, Joyce pensó en encargarla terminar al escritor irlandés James Stephens, decisión de la que declinó ante la reciente aparición, en 1929, de una laudable colección de ensayos: Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress, suscrita, por Beckett a la palestra, y por algunos otros escritores de equiparable talla intelectual, como Stuart Gilbert, Marcel Brion, Eugene Jolas, y el poeta norteamericano William Carlos Williams, hecho que significó la puesta en boga de una obra mucho más compleja que la precedente, y en la que su autor amalgamó, para su composición, hasta setenta idiomas diferentes, neologismos originales, entre otras formas sintácticas que suponían el hecho de, también, nuevos parámetros exegéticos de la crítica joyceana; esto, por la dificultad ―aún en estos días―, de estar vertida en su totalidad al castellano, lo que acarrearía, por ende, más décadas de criticismo.
* * * * *
 **Jack Farfán Cedrón (Perú, 1973). Entre otros volúmenes líricos ha publicado Pasajero irreal (2005), Gravitación del amor (2010), El Cristo enamorado (2011) y Las consecuencias del infierno (2013). Modera los blogs ‘El Águila de Zaratustra’ & ‘Exquioc’, además de editar la revista digital Kcreatinn Creación y más. En 2012 dio a conocer un volumen de reseñas literarias alrededor de veinte célebres novelas de la literatura universal: El fragor de las quimeras, bajo la producción de Kcreatinn Organización, de la cual forma parte. Algunas de las revistas virtuales en las que han aparecido textos suyos: Letralia (Venezuela); Periódico de poesía (UNAM), Destiempos, Campos de Plumas (México); Revista de Letras (España); El Hablador, Fórnix, Sol Negro, Ablucionistas (Perú); Letras hispanas (USA) y Resonancias (Francia). En 2016 formó parte de los 105 poetas de todo el mundo, invitados al III Festival Internacional de Poesía de Lima, FIP Lima.
**Jack Farfán Cedrón (Perú, 1973). Entre otros volúmenes líricos ha publicado Pasajero irreal (2005), Gravitación del amor (2010), El Cristo enamorado (2011) y Las consecuencias del infierno (2013). Modera los blogs ‘El Águila de Zaratustra’ & ‘Exquioc’, además de editar la revista digital Kcreatinn Creación y más. En 2012 dio a conocer un volumen de reseñas literarias alrededor de veinte célebres novelas de la literatura universal: El fragor de las quimeras, bajo la producción de Kcreatinn Organización, de la cual forma parte. Algunas de las revistas virtuales en las que han aparecido textos suyos: Letralia (Venezuela); Periódico de poesía (UNAM), Destiempos, Campos de Plumas (México); Revista de Letras (España); El Hablador, Fórnix, Sol Negro, Ablucionistas (Perú); Letras hispanas (USA) y Resonancias (Francia). En 2016 formó parte de los 105 poetas de todo el mundo, invitados al III Festival Internacional de Poesía de Lima, FIP Lima.






